Opinión
Nochebuena lagunera (Cuento de Navidad)
Published
5 años agoon

(De mi libro Cuentos de Navidad, editado por Nostrum 2017 y de venta en El Corte Inglés y en La Casa del Libro) Es muy difícil, si no imposible para el que no ha conocido lo que significa llegar a la extenuación, hacerse idea de lo que es sufrir el abandono de la fuerzas y lo limitadas que son ante la presión de la naturaleza implacable, feroz e inmisericorde y ser consciente de que la efímera llama de nuestra vida depende de mantenerlas más allá de lo posible. Cuando se ha luchado hasta ese margen, que permite nuestra fuerza física e incluso se ha superado el límite, por mor de la voluntad y el instinto de conservación, olvidado todo lo demás se percibe y se valora con infinito placer lo que representa algo tan simple como el agua, el calor, el alimento, el descanso reparador, la piel cálida y suave de una mujer y la mano amiga que nos empuja, que nos levanta, nos sacude, nos alienta y no nos permite abandonar.
Todo empezó al anochecer de un bello día de Nochebuena, allá por las postrimerías del siglo pasado. Nada hacía presagiar un naufragio tan inoportuno en plena civilización y en las confortables condiciones en las que nos desplazábamos a un pueblito perdido, eso sí, en plena sierra de Urbión. Casi en su cuerda.
Habíamos salido a primera hora de la tarde las dos parejas a bordo de un buen vehículo todo terreno. Nos acompañaba nuestro inseparable perro Maroto, un gos d’atura casi blanco y muy cariñoso. Y nos habíamos confiado a San Cristobal como siempre. Conducía mi viejo amigo Alejo Basurto Letamendía llegado de Suiza hacía poco con su bellísima mujer, Jeanette McDonald. Ellos eran los que nos habían propuesto el viaje a Helena y a mi. Habían colgado sus fonendos y sus batas, habían dejado por unas fechas sus microscopios, sus micrótomos, sus criostatos, sus cultivos y sus preparaciones histológicas de encéfalos enfermos y sanos accidentados y ansiaban proyectarse hacia el monte, hacia la sencillez de nuestra tierra de origen donde se conocieron cuando ella venía de veraneo y frecuentábamos en bicicleta, las fuentes y pozas de baños y meriendas, las romerías y las verbenas de los inmensos pinares. Todo aquello nos atraía con un fervor especial. Era la prendedura ancestral del cariño a las vivencias veraniegas, a los amigos pubescentes en eclosión, acariciadas largamente durante gran parte de nuestras vidas y núcleo duro de lo que somos y hemos sido. Aquellos convivios de tortilla de patatas, de bocadillo de chorizo cular a la vera de un arroyo, de trago de la bota, lata de calamares, lata de bonito o de mejillones y primeros cigarrillos con comentario, primeras miradas al soslayo, manitas semiconsentidas y algún que otro beso subrepticio, caricia casual o roce flagelador de incipientes pechos novicios al atardecer… Luego regresábamos con las luces de las dinamos y el frescor delicioso de los badenes en grupillos de chicos y chicas confiados y satisfechos de vivir. Nos queríamos tanto… ¡Qué hermosura de tiempos que se fueron raudos! ¿Dónde estáis, puñeteros?
Habíamos parado a repostar, tomar café y algún que otro alipus reconstituyente y cada vez que retomábamos la carretera el cielo se veía menos brillante, mas tupido de nubes panza de burro y poco tranquilizador, pero era natural en esta época del año que fuese así. No le dábamos importancia porque todo estaba en orden y el calor del motor, su buen sonido y lleno el depósito, hacían que todo lo viésemos prometedor.
Allá nos esperaba una casa rural de cómodos aposentos cálidamente confortables y una quietud navideña, un déjame estar caleidoscópico y sensual, que ansiábamos todos. Nos habíamos provisto de ropajes, calzado y gorros adecuados y lectura para unos días tan señalados. Este año nos escapábamos de la familia, de la cena programada y de las rutinas tradicionales en un intento de romper con la vida regulada, dormir como lirones caretos y conocer una nueva perspectiva. Allí nos encontraríamos un belén, un árbol de Navidad y una chimenea, tal y como nos dijera nuestra amiga Eusebia Razoncillo Morales la encargada de aquello, que nos dejaría dispuesta una cena adecuada, lista para calentar y las botellas y dulces solicitados. No tendríamos queja que elevar, seguro. Nos lo garantizaba con su pescuezo (sic) la buena mujer, viuda de un antiguo guarda de montes, de los de chapa, sombrero de ala ancha y carabina al hombro, el Hermógenes amigo eterno y de feliz memoria.
Cuánto nos había enseñado del monte el bueno de él, de las víboras, de los alacranes, de sus picaduras, de los remedios inmediatos. Cuánto nos había contado de los terribles inviernos vividos cuando pastor. De privaciones, desgracias y fríos despiadados. Cuantas veces compartimos merienda –él con su eterna navaja y sus tarazones de queso y de pan magro que nos ofrecía generoso– y cuántas nos enseñaba cuales eran los frutillos comestibles y los letales como el temido beleño; setas buenas y malas, pescar truchas a mano, cangrejos… respetar las nidadas y saber ver lo que no se ve. Entonces había lobos por allí y nos hablaba de su insidia y su pertinacia derivada del hambre… y de los cuidados a tomar en campo abierto. No le gustaban los cepos de alimañeros y furtivos ni para ellos, ni para los sabios zorros de los que tenía anécdotas propias de Esopo, de su paciencia y su listeza. No le gustaba lo de alimaña. ¿Quién era nadie para establecer esa diferencia entre las criaturas del monte? En aquella lista negra de entonces estaba el lince, el milano y la garduña… además de raposas y lobos. Sabía escuchar los sonidos, leer las nubes, las huellas y los vientos y oler el humo a kilómetros…
Ya mayor, una noche de primavera no regresó a casa. Dos días después le encontraron felizmente muerto al pié de una vieja sabina junto a la que sesteaba en verano y cubierto con su manta. Digo felizmente, porque al parecer en su rostro se dibujaba una sonrisa beatífica. Al llegar a su cadáver unos gazapillos –a los que mimaba infantil– que acompañaban su silencio, salieron corriendo.
En fin, amigos, no nos pongamos tristes. Él disfrutó buena parte de su vida de algo inmenso y bello. Nada menos que de bosques de pinos albares, castaños, enebros, hayas, helechos, rebollos y gayubas y tuvo los mejores amigos posibles a los que daba nombre y quería. Luego, cuando regresaba, la Eusebia, su buena mujer, su hembra costillar –que lució unos espléndidos años mozos, merecedores de encomio y comentario según dueñas– le había dispuesto una cena que tal la temporada, era más o menos enjundiosa y le satisfacía muy mucho porque traía hambre. Luego ordeñaban su vaca, cebaban su cerdo del año, rezaban una breve oración y yacían abrazados in puribus. Él la tomaba y se gozaban y machimbraban con ahínco, generosamente, quedando dormidos hasta que ella, ruborosa aún de la refriega, sonámbula, se levantaba antes que el sol para encender el fuego en las brasas de ayer, amasar la harina con el reciento del dornillo y agua tibia para que subiese y poner el pienso a la vaca, a la que saludaba amorosa y acariciaba el húmedo hocico humeante y al gorrino. Más tarde cocía en el horno. Y así, día tras día, año tras año, café tras café, toda una vida. No hubo descendencia por más que la buscaron.
A las siete de la tarde, ya noche cerrada, no se veía luna que la remediase. Caía la nieve en grandes copos silenciosos que el limpia no podía hacer desaparecer del parabrisas y se amontonaba en torno nuestro formando ventisqueros alomados y uniformes. Íbamos con prudencia buscando rodadas que no había y poco a poco, por esos caminos de Dios que nadie frecuenta, a esas horas, ni a esos meses. Todo semejaba un manto piadoso, que se nos antojaba más bien mortaja por lo que tenía de incierto y fantasmal.
–¡Hay que poner las cadenas, queridos! Exclamó Jeanette que había tomado el volante en la última parada, sacándonos del letargo en el que nos tenía a todos sumidos el calorcillo y el ronquido del motor y nos hizo contemplar con ojos descomprometidos –como avestruces listas a meter las cabezas donde fuese– el ambiente uniforme aquel que nos rodeaba. Se había hecho a un lado de la carretera, había encendido un cigarrillo y aspirando el humo nerviosa y preocupada, se atusaba la melena negra y abundosa, mirándonos. Helena que iba tumbada sobre mi regazo, adormilada y abandonada a la molicie, con su breve falda casi a la cintura y mostrando sus suaves y cálidas piernas generosamente, se asomó a la ventanilla y puso cara de asombro al contemplar el plan que había fuera. Me miró a ver que decía yo y permanecía callada, temerosa, mordiendo sus gruesos labios que me dirigía cariñosa, ofreciéndomelos. Maroto dormía a su lado, bajo sus pies y no se inmutaba por nada.
–Pues no se hable más. ¡Ea!, dije. ¡Compañeros del metal, ha llegado la hora de los valientes! Y comencé a ajustarme bien las botas que llevaba, me encasqueté el espeso gorro de lana y me puse el anorak que cerré y ceñí cuanto pude y me calcé unas manoplas que traía en uno de los bolsillos. Alejo hizo como yo. Sin parar el motor salimos fuera y nos dimos cuenta de la que caía. Buscamos las cuatro cadenas en el maletón trasero y con arte, paciencia y la ayuda de una linterna que sujetaba Jeanette, que se había forrado como un esquimal, fuimos capaces de colocarlas debidamente. Fue cosa de una media hora larga. Maroto bajó un momento, hizo sus menesteres y volvió junto a Helena. Cuando nos vimos de nuevo en el calorcillo interior nos despojamos y nos sentimos muy bien y muy prácticos. Helena volvió a recostarse en mí buscando mi cuerpo y me daba un calor de animal perfumado muy de agradecer.
De nuevo en marcha –lenta y prudentemente– se trataba de no perder el camino que iba difuminando sus contornos progresivamente y a pasos agigantados. Era una nevada muy seria la que nos estaba cubriendo, como una manta espesa, silenciosa e inmisericorde. La cosa era llegar. Lo demás era un ambiente muy navideño y muy de cuento, que veríamos desde la ventana del salón al calor de la chimenea mientras beberíamos un cacao ardiente sin prisas, ni fecha de regreso.
A las ocho de la noche, cuando calculábamos que nos quedarían diez kilómetros o así, porque no había ninguna referencia o mojoncillo que nos indicara nada, el haz de luz que surgía del coche sólo iluminaba blancura y más blancura por delante y avanzábamos aventurando una ruta supuesta. Los cuatro mirábamos inquisitivos buscando alguna señal, algún cartelito indicador. Circulábamos por lo que debía ser el centro del camino y aquello se cerraba más y más, a ojos vistas.
–Tenemos que estar ya donde el bebedero de los bueyes, decía Alejo para darnos ánimos. Ahora vendrá la curva del puentecillo y luego el desvío.
–Me temo que no hemos llegado ni al Fraile aún, cariño, comentaba Jeanette con voz trémula mientras fumaba y sacaba a relucir esos ojos grandes y vivos que atravesaban la obscuridad como el radar de un cazabombardero. Creo que nos hemos pasado el primer desvío y nos vamos para Cameros.
–Hubiéramos pasado por el puertecillo y es inconfundible, aventuré consciente de que ellos lo sabrían mejor que yo, porque era su territorio y lo habían vagado cientos de veces, incluso de noche cuando, ya mocitos, se perdían a buscar luciérnagas por San Juan y se encamaban como las liebres en el trébole y nos decían que para ver las estrellas.
–No Julito, créeme, proseguía Jeanette con fervor, allí estaba la caseta de camineros y reconocería el paraje, aunque la hubiesen volado. Vamos para Cameros, por la de abajo, por la vieja. Lo sé. No me equivocaría ni con los ojos vendados. Tiene que haber un crucero en un claro de por aquí y lo vamos a ver enseguida, aunque caiga la que caiga, insistía y estiraba el cuello mirando como un águila en todas las direcciones, como si buscara donde posarse ya mismo.
Nada de nada. El tiempo transcurría. El crucero no aparecía. Rodábamos muy despacio y todos menos Maroto, mirábamos con avidez en todas las direcciones que estaban iluminadas buscando alguna referencia, algún indicio que nos tranquilizara. Nada. Maroto dormía tan terne. Helena iba encaramada en mí, abrazada, llorosa y callada como una niña. Su cabeza sobre mi hombro y sus rubios cabellos inundando mi vista eran un poema de angustia y pavor.
–He visto niñas pequeñas más valientes preciosa, la dije al oído, no va a pasar nada malo. Todo va a ser bueno. Mira a Jeanette, qué animosa es. Es Navidad. Es una aventura de Navidad. En cualquier momento aparecerá Papá Noël, oiremos una campana que llame a la misa de gallo… aparecerá un ángel… vete a saber. Disfruta. Algún día se lo contarás a tus nietos. Y acariciaba a través de la fina blusa que lo cubría, su vientre terso y cálido y ella me besaba agradecida y sonreía un poco.
–¿Hace un alipus de ron, compañeros? Saqué mi petaca y la fui pasando y todos dieron un buen trago y la sonrisa iluminó sus fúnebres caretos reconfortados. Nos detuvimos orillando un poco si eso era posible, sin saber donde estábamos siquiera. Maroto, a la vista de la pequeña juerga momentánea, se subió sobre Helena y hubo que acariciarle y darle un premio que llevaba en el bolsillo. Se quedó sobre ella y Helena se sentía mejor, más acompañada con semejante machote jadeándola en la cara. Le abrazó y le besó y él la correspondía con lametazos. Hubo risas y un relajo que nos alivió un poco la inquietud, que nos estaba devorando por dentro. El peludo se quiso pasar con Jeanette y Alejo, lo hizo, les lamió, lo celebraron y volvió sobre Helena y ella le acogió con entusiasmo, abrazándole de nuevo. Se sentía muy segura entre los dos y sobre todo con alguien a quién le importaba un rábano la situación y la daba calor como una estufa.
–Nos hemos perdido. Lo reconozco. No se donde estamos. Exclamó Jeanette compungida y negando con la cabeza. Si seguimos este camino y no nos salimos, llegaremos a algún sitio, eso es todo lo que se me ocurre.
–Esperemos aquí a que cese de nevar. Lo tiene que hacer en algún momento. Propuso Alejo muy sereno. Cenar, vete a saber cuando lo haremos. Lo importante, es mantener la tranquilidad, no cometer ningún error y barajar. Esto no es la tundra. Alguna vez encontraremos alguna aldea, algún vehículo, alguna señal. No puede ser que no haya nada en ningún sitio. ¡Pasa otro trago, compañero, que me ha sentado muy bien el anterior! Llamemos a Eusebia por teléfono, digámosle que nos ha pillado la nevada, que no sabemos ni donde estamos y que no se preocupe. Estará con su hermana y su sobrina cenando y seguro que no se acuestan hasta tarde. Ya veremos. Aquí hay un par de tabletas de chocolate con almendras. Son las diez de la noche. Tomad y hagamos un receso. Pongamos música o escuchemos al hombre del tiempo o el mensaje de Navidad del Rey. Estemos tranquilos. Hay combustible para horas. Dios proveerá. Celebremos lo que tenemos a mano, que no es poco.
Y así, como si nada, tomó a Jeanette por el cuello, la aproximó y comenzaron a besarse larga y profundamente. Ella ronroneaba, atacaba y con una mano pulsaba el mando de la radio en la que sonaban unas músicas muy animadas, muy folks, primero de Johnny Cash: I’ve been everywhere y Life’s railway to heaven y luego de Willie Nelson, Dolly Parton, Kris Kristofferson y Kenny Rogers, que nos amenizaron el chocolate y la imprevista sesión de besos y caricias vitales, a la que nos abandonamos, mientras, de vez en cuando comprobábamos que la nevada remitía poco a poco y que el cielo se iba poblando de estrellas brillantes y limpias. Un firmamento que teníamos olvidado. Ahora empezaría la helada feroz al sereno, los catorce bajo cero o más… Pero, salvo error u omisión, dentro, estábamos a cuarenta grados y subiendo. Lo que sucedió entonces es más propio de un relato del polímata Boris Vian que de Anton Chejov o de Guy de Maupassant, no me cabe duda, pero fue tal y como os lo cuento para que veáis lo que es la vida y como puede funcionar el animal humano ante la adversidad.
–¿Qué te pasa, cariño? Me has roto las presillas y te vas a cargar el tirante, gemía Jeanette, con voz grave entre los brazos de Alejo que bramaba furibundo… Yo… yo me las quito… pero espera un poco, tienes la mano helada… Ay, qué frio, ¡Dios!… qué prisas. Ten cuidado, que son de la Perla, cielo –tres mil pesetas– y no encontraré repuesto en Hontalvilla, seguro. ¡Serán de retor, como poco, si no son de pana! Y se carcajeaba bajito.
–Jo, qué tío… decía. ¡Qué barbaridad!… ¿Te pone así la nieve o es la cellisca? ¡Parece que has olido la cuadra, garañón! exclamaba, eso sí, llena de cariño, melosa y tan en marcha y encelada como el andoba, que la requería con las prisas de un cobrador del frac en plazo y forma.
Yo andaba en similares menesteres con Helena que sin decir nada, calladita y efectiva, había procedido en consecuencia, había dado unos tragos a la petaca y a horcajadas sobre mí se movía acompasadamente, como una sierpe, mientras me mordía los labios y me ponía sus hermosos pechos desnudos a la altura de la cara y me decía cosas deliciosamente sucias al oído, alternativamente y en ese orden.
Maroto había puesto las orejas tiesas y miraba inquisitivo, olisqueando a hembra en marcha y a macho dominante en ejercicio. Respetuoso. Digo yo si esperaría su turno de manada. ¿Qué era esto, sino una reacción vital, animal, lógica, genésica, sin premeditación, ni alevosía, sólo porque la especie corría peligro en plena Navidad?.
Apenas habíamos prestado consentimiento. Era como un automatismo antes del ataque final. A falta de pan buenas eran unas tortas de chicharrones en manteca, por si acaso. Habrá que consultar a un sociólogo, a un creador de opinión o a un cura de hogaño, porque médicos teníamos allí de sobra y no decían ninguna gilipollez, ni aventuraban tesis, sino que se aplicaban al asunto entre gemidos, jadeos y otras guturalidades lisérgicas, que ponían a prueba la suspensión del auto en cuestión. No sé si fue Jeanette o Helena, que miraban hacia atrás por razones obvias, la que gritó a lo Rodrigo de Triana:
–¡Una luz! ¡Una luz! ¡Veo una luz que viene por el camino! Se bambolea.
¡Jo!, Miramos todos hacia atrás, más bien contrariados. En efecto, por el camino, muy lejos se veía la pequeña luz temblorosa y débil de un farol que venía hacia nosotros, por nuestras rodadas y con ritmo de caballería. Nos había visto ya quién fuese y nos alcanzaría al poco. Nuestras luces eran patentes.
Nos recompusimos rápidos. Esto no queda así como así, es cruel, pensamos los cuatro y sobre todo Alejo y yo que estábamos a punto de caramelo, con mariposas en cuarto creciente y varios créditos y lo de la luz… hubiéramos querido que se retrasase unos diez minutos más o tres horas, no se. Nos iba a doler el frenazo más que el derrapaje. ¡Ay Señor, Señor, perdona nuestros desvaríos, nuestra debilidad,! ¡Pero qué inolvidable y buena noche fue la Nochebuena aquella, tan lagunera ella!
Opinión
No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.
Published
2 días agoon
22/04/2024By
Ernesto Milá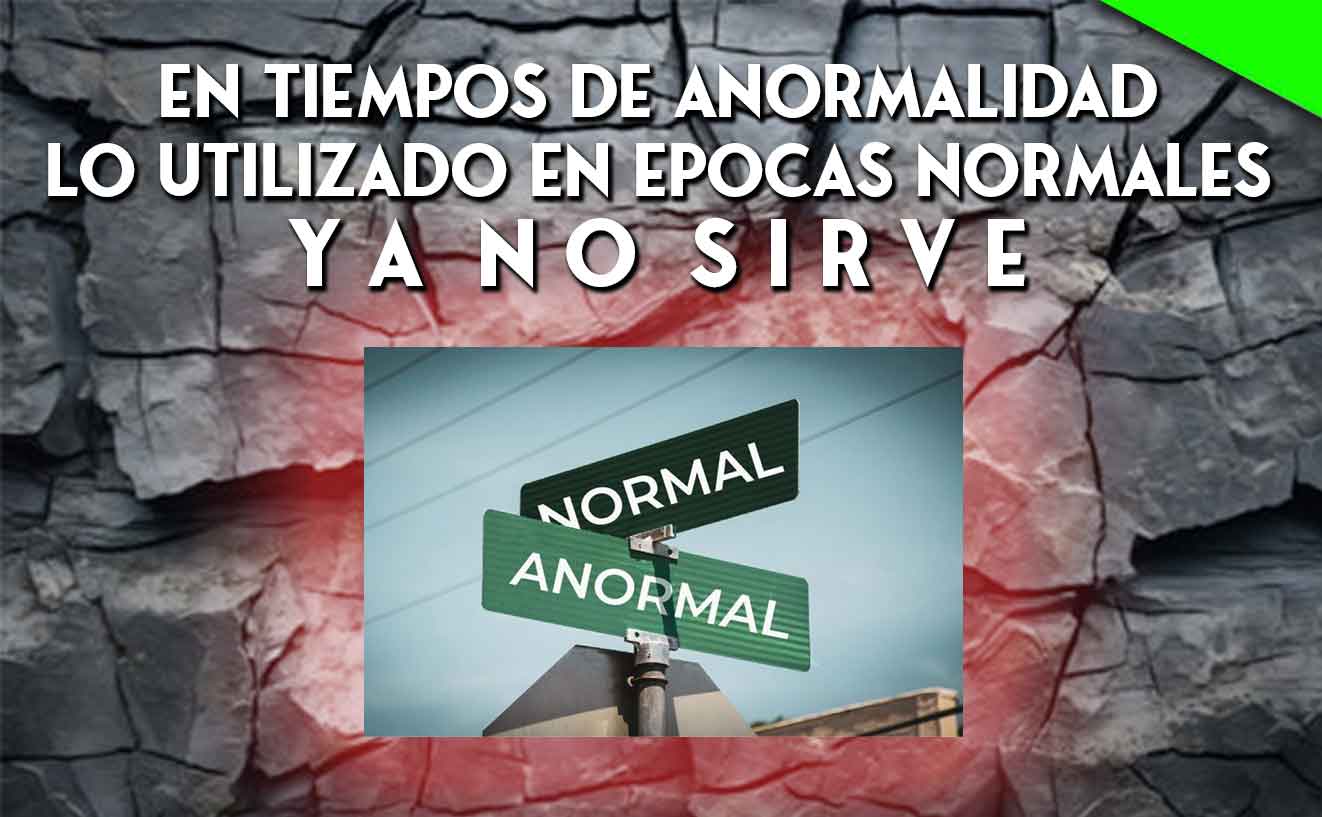
Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.
Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.
Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…
Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.
Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.
¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.
Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.
Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.
Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.
Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.
Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.
Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.
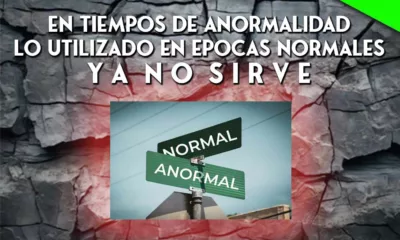

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.
¡Comparte esta publicación! Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que...


TEMU y SHEIN: Las armas de destrucción masiva del Gobierno Chino
¡Comparte esta publicación! Temu y Shein están colapasando Europa. Te voy a dar un dato obviado por la mayoría de...


Alvise Pérez “abofetea” de nuevo al Gobierno Rojo y sus mamporreros: Noticias QUE SOLO PUBLICAMOS NOSOTROS
¡Comparte esta publicación! 1. El Consejo de Transparencia apercibe severamente a la Junta Electoral Provincial de Madrid y Junta Electoral...


Cómo hacer una tasación de vivienda?
¡Comparte esta publicación! ¿Sabías que una correcta tasación de una vivienda puede marcar la diferencia entre reducir gastos innecesarios y...


“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE
¡Comparte esta publicación! En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero...


La canalla traidora y nacionalista gallega del PP de Feijóo: “Homenaje” al desgraciado de Castelao, que justificaba el matar y torturar “españoles”
¡Comparte esta publicación! EN LA TOMA DE POSESIÓN COMO PRESIDENTE DE LA XUNTA Feijoo y Rueda rinden homenaje a Castelao,...

